17 de agosto 2017

Todas las dictaduras flotan en un charco de sangre

PUBLICIDAD 1M
PUBLICIDAD 4D
PUBLICIDAD 5D
En respuesta a «Las ilusiones perdidas», de Mario Vargas Llosa, sobre "Adiós, muchachos", memorias sobre la revolución sandinista de Sergio Ramírez
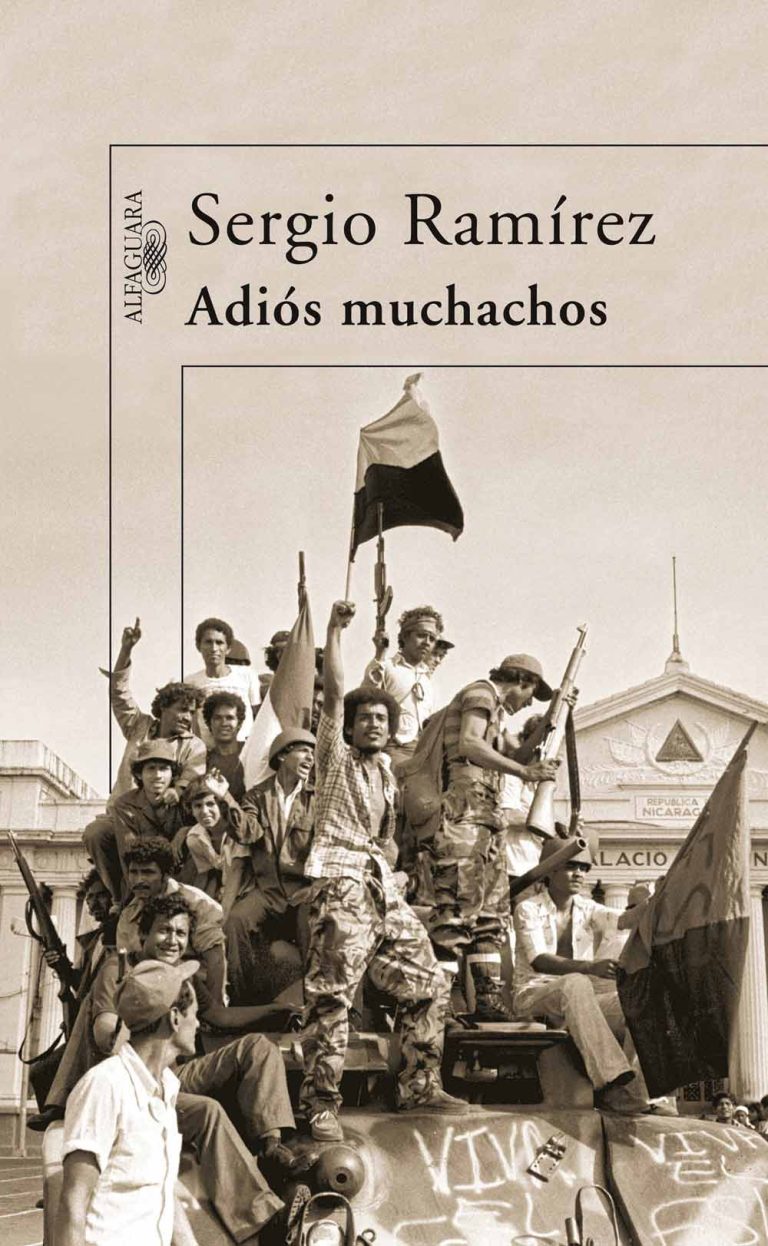
Portada del libro "Adiós, muchachos", de Sergio Ramírez. Foto: Alfaguara.
Mucho asombro han provocado las palabras que Mario Vargas Llosa, férreo defensor de las democracias y detractor de la revolución cubana, dedicó a las memorias de la revolución sandinista, Adiós muchachos, de Sergio Ramírez. Aunque el Premio Nobel afirma que el fracaso del sandinismo se debió al desencanto de gran parte de los nicaragüenses, acepta haber leído conmovido las memorias del exvicepresidente. También admitió que Adiós muchachos es «un libro sereno, muy bien escrito, exaltante en la primera mitad y bastante triste en la segunda».
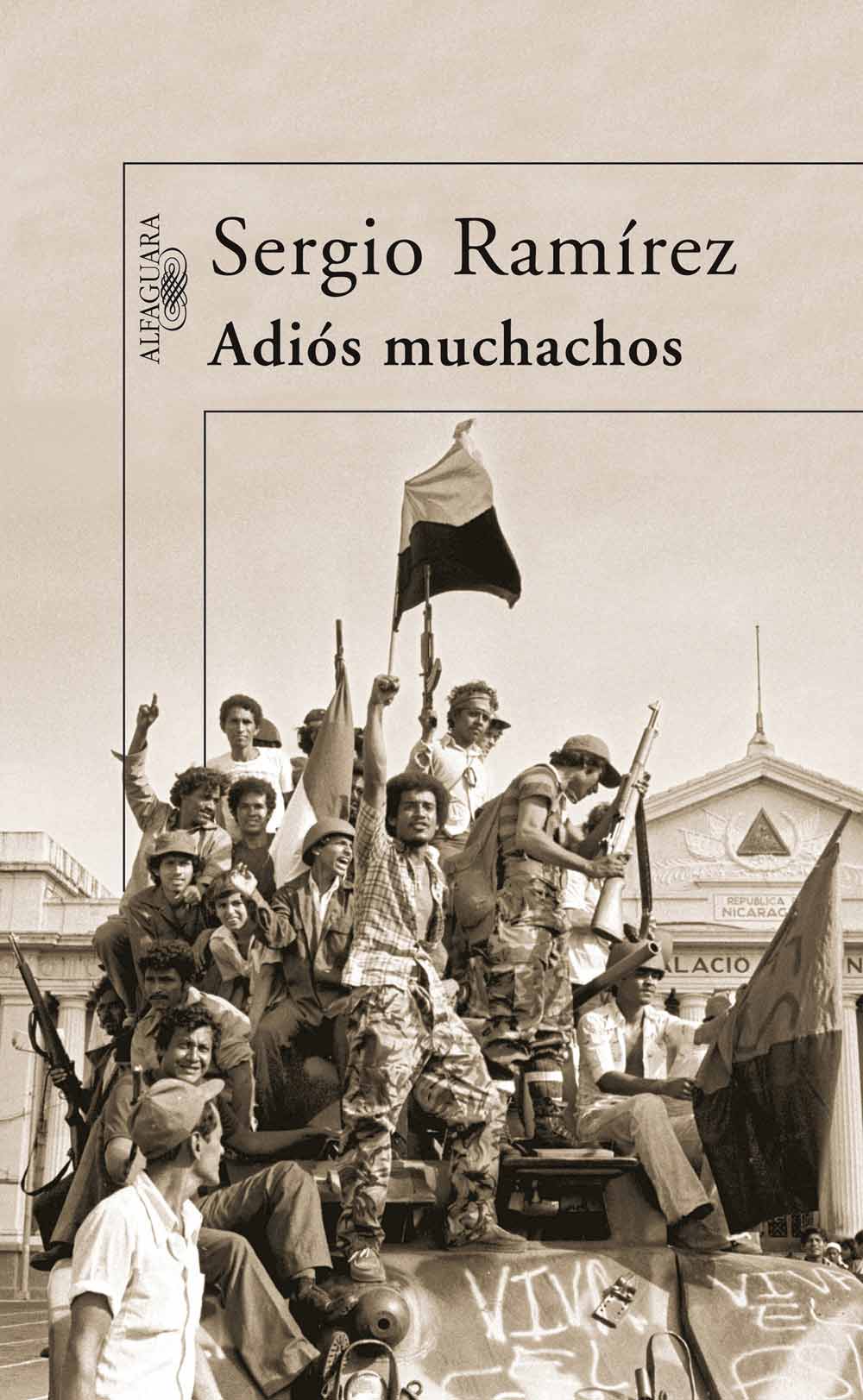
Portada del libro "Adiós, muchachos", de Sergio Ramírez. Foto: Alfaguara.
Ramírez revela en sus memorias una suerte de misticismo o íntima relación entre ella -la revolución- y sus compañeros en los desposorios con su «amada», nupcias que lo movieron a él y a la cúpula del sandinismo a derrocar a la sangrienta dinastía somocista. Adiós muchachos es el quejido de un hombre que vio su paisaje idílico, como el de las Églogas de Garcilaso y de algunas pinturas del siglo XVII español, hecho trizas tras la pérdida de las elecciones en 1990.
Sin embargo, la revolución sandinista bien podría situarse entre un título de Jean Paul Sartre y otro de Rimbaud: La nausea y Una temporada en el infierno. El sandinismo pretendió revivir la mítica Edad de Oro y lo que produjo fue un baño de sangre.
Ramírez inicia sus memorias evocando la novela de Charles Dickens, Historia de dos ciudades, que recrea el triunfo de los jacobinos en la revolución francesa. Y cita el memorable inicio: «Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de las desesperación».
No obstante, Ramírez se queda en el principio de la obra y opta por ignorar a uno de los personajes más espeluznantes de la literatura universal y que es parte esencial de la novela: Madame Defarge, quien encarna el Reino del Terror o muerte por guillotina de miles de franceses aliados al antiguo régimen.
El rencor, asegura el filósofo Friedrich Nietzsche, es atávico; el golpe más mínimo a la memoria colectiva que llevamos dentro lo revive para hacer de las suyas. Eso fue lo que sucedió en Nicaragua a partir de 1979. El resentimiento acumulado durante cuarenta años de dictadura desembocó en miles de Madame Defarge, que ajusticiaron a cuanta persona miraban a los ojos y en las que reconocían la cara de los Somoza. Estos ajusticiamientos sucedían sin previo juicio y al margen de las autoridades, que se hacían de la vista gorda. Esta era una de las funciones de los Comités de Defensa Sandinista.
Ramírez atribuye a la Contra, financiada por la CIA, la lenta caída de la utopía, pero omite que el descontento nació muy temprano con la anhelada reforma agraria que él y los dirigentes de la nueva Junta de Gobierno anunciaron con bombos y platillos. A los campesinos le fueron entregadas parcelas de tierras sin títulos, pues no querían crear una nueva burguesía, y lo que producían debía ser vendido al Estado a precios irrisorios. En sí, no hubo reforma agraria y los campesinos se sintieron traicionados y terminaron uniéndose a la Contra.
El Servicio Militar Obligatorio fue el golpe mortal. Todo adolescente de 16 años debía ir a la guerra. Por las noches aparecían los militares a golpe de culata a llevarse a los jóvenes a la fuerza. Al final de la guerra entraban en los colegios y se llevaban a niños de 12 años.
Todo estaba orquestado por Cuba y el Kremlin. Por eso Reagan vio en Nicaragua una amenaza, pues mucho antes de que él enviara dinero a la Contra, Fidel Castro ya tenía en suelo nicaragüense a batallones de maestros y doctores para adoctrinar a la gente, mientras que Rusia armó a los sandinistas hasta los dientes antes de que la CIA metiera las narices.
Luego vino la caída total de la moral, esa por la que tanto Søren Kierkegaard y todos los moralistas abogaron: «la vía ética», que conduce a lo Eterno. Tras la derrota electoral en 1990, los sandinistas se horrorizaron al perder el poder y decidieron gobernar desde abajo. Confiscaron tierras, casas y edificios, en un acto de corrupción sin paralelo conocido como la Piñata. Muchos de ellos aún viven en las casas confiscadas y han hecho grandes negocios con los terrenos expropiados.
Vargas Llosa cita el ensayo El estallido del populismo (2017), en el que Ramírez retrata la nueva dictadura Ortega-Murillo; un agudo repaso de la nueva sombra que se cierne sobre Nicaragua. Todo está muy bien en Adiós muchachos y en la reseña de Vargas Llosa, hasta que uno cae en cuenta de que los 50,000 jóvenes muertos que los sandinistas pusieron a pelear en una guerra -no hay que olvidarlo- fratricida, siguen sin ser colocados en la balanza como pérdidas. Uno ve los recortes de periódicos de la época y no ve a hombres sino a niños matándose por los caprichos de los gobernantes de turno. Lev Tolstói lo dijo muy bien: «Debemos entender que la guerra es la cosa más vil de la existencia. Su objetivo y su fin es el asesinato».
Embrujado por la prosa de Ramírez, Vargas Llosa no ve que en Nicaragua nadie ha rendido cuentas de toda esa generación que murió en las trincheras y sobre la que se cimenta la nueva dictadura de Daniel Ortega y su consorte, Rosario Murillo. De eso nadie ha asumido la culpa, y quienes propiciaron el baño de sangre optaron por la vía fácil adoptada en Hispanoamérica desde las guerras de independencia: la de culpar a otros antes que asumir los errores propios.
El célebre autor de La ciudad y los perros sucumbió a los encantos de Adiós muchachos, en el que Sergio Ramírez aparece como víctima, acaso sin recordar que toda memoria es una selección de anécdotas y un acto darwinista que deja muchas otras fuera. A las memorias de Sergio Ramírez bien podíamos añadirle el epígrafe de las de Gabriel García Márquez, Vivir para contarla: «La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla».
El autor es músico, narrador y ensayista y miembro colaborador de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.
Archivado como:
PUBLICIDAD 3M
PUBLICIDAD 3D